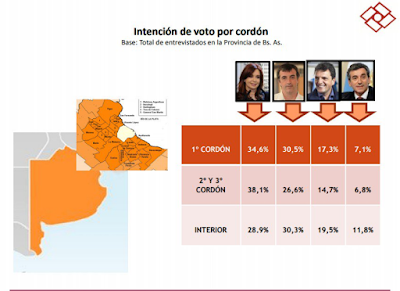Posteo de Elsa Drukaroff en Facebook sobre una experiencia docente con gendarmería.
Comparto este testimonio tremendo de Leonardo Novak
Hace unos años me propusieron dar clases en un centro de instrucción de Gendarmería Nacional. Clases de lectoescritura en el marco de una especialización en inteligencia. Obviamente, lo pensé dos veces antes de aceptar, pero acepté —porque necesitaba dinero y porque me ganaba un altruismo pequeñoburgués e inútil: salvar por lo menos a uno—. El trabajo consistía en enseñar a leer y escribir en un momento en que había una bajada de línea para formar a los aspirantes a gendarme en derechos humanos y otras cuestiones que los encargados de la especialización no veían con la mejor voluntad, pero cuyas órdenes obedecían. El que me entrevistó, un hombre bastante afable por cierto, me dejó presentarle una propuesta de objetivos y contenidos —estábamos inventando la materia en ese preciso instante—. Terminó de escucharme, se puso a revolver los pulgares sobre la panza, miró los paneles del techo y suspiró sin decir nada un rato largo —a mí me pareció largo, al menos—. Después se inclinó sobre el escritorio y me pidió acercarme. Habló casi en voz baja. Me contó lo único que él quería solucionar con la materia y para lo que realmente me llamaban. Muchas veces, cuando los aspirantes tenían como tarea “observar” un domicilio, los problemas de redacción en el informe generaban más de un dolor de cabeza: las descripciones de las fachadas, además de ilegibles, retrataban hogares muy distintos a los reales o muy parecidos a los de toda la cuadra, de manera que los gendarmes, cuando debían actuar, erraban el objetivo y no era infrecuente llevarse a un vecino alelado que miraba televisión y en nada se relacionaba con los hechos investigados. La anécdota me pareció ilustrativa y temible, le ponía carne a algo que yo me afanaba en no percibir —habría que preguntarse más agudamente cómo nuestras ensoñaciones ideológicas nos permiten andar por el mundo creyendo que hacemos cosas buenas—. En fin, por H o por B, decidí olvidar el ejemplo para desarrollar un programa. Nada resultó bien, como era de prever, y la planificación apenas si la pude poner en práctica. De los casi 120 aspirantes muy pocos no profesaban un rechazo absoluto a leer y a escribir —ni mucho mayor ni mucho menor que el de cualquier otro ciudadano— y a todo tipo de reflexión. Pero además, el hombre a cargo solía visitarme siempre después de clase y un poco burlonamente, aunque con insistencia, me recordaba el cuentito de las fachadas. Adapté los trabajos a esa consigna extraña y focalicé en ejercicios meramente descriptivos (los informes les impedían aventurar hipótesis, hacer interpretaciones, etc.). Los días se volvieron interminables, los manuscritos trasuntaban siempre los mismos escenarios, poblados con pibes de gorra y capucha en el interior de casas herméticamente cerradas de las cuales no se podía deducir nada más que el color de las paredes y el material de las persianas. Si en las imágenes aparecía una vieja, era una posible víctima de asalto. Si veíamos un kiosco, en realidad estábamos frente a un aguantadero. Veían hipotéticamente, vivían en estado de sospecha. Esos fantasmas, creo, es lo que llamamos institución Gendarmería y lo que habían aprendido en los dos años de formación previa, consistente, según sus relatos, en estar parados bajo la lluvia o el sol inclemente durante una innumerable cantidad de horas. Desaprobé trabajos todo lo que pude porque no lograba extraer las especulaciones de los escritos. Por las junturas de los paneles, en los momentos de escritura y silencio, llegaba la clase de al lado: un hombre enseñaba varios mecanismos de armas. También, cada tanto, otro profesor, un abogado que, según dijo, daba Derecho, aparecía por el ojo de buey de la puerta y me saludaba tamborileando los dedos en el vidrio. Nunca entendí su sonrisa, si le causaba gracia nuestra tarea o si, más abstracto, se compadecía de la suerte de la humanidad. Finalmente me dijeron que yo tenía el poder de desaprobar a cuantos quisiera, pero lo óptimo sería que no fuesen muchos, es más, casi ninguno, porque estaban obligados a egresar tantos gendarmes cada tanto tiempo.
También fui conociendo a los aspirantes, muchos de los cuales temblaban y sudaban ante las letras como pocas veces vi en mi vida. Algunos me llamaban aparte, intimidados por los ojos de los demás, y confesaban, con mucho pudor, varias cosas distintas: ser casi analfabetos, no querer volver a su provincia porque todo era peor, haber delinquido y temer la reincidencia, desear casarse y necesitar trabajo.
Durante la etapa de exámenes finales cada uno leía como le era posible, pronunciaban en silencio las palabras y cerraban los ojos como si buscasen en su intimidad el significado de un lenguaje muerto pero sagrado —todos odiaban leer, pero creían que era importante—; se golpeaban las sienes o presionaban los párpados con el canto de las manos a la caza de un sinónimo o reprendiéndose a sí mismos por considerar que todo lo habían hecho mal. Y cuando se inclinaban sobre la hoja, por la camisa entreabierta, a casi todos les bamboleaban cadenitas plateadas con vírgenes o se aferraban a algún amuleto que podría preservarlos, milagrosamente, de la vergüenza que temían pasar ante el docente. Me pareció comprender mucho de lo que venía esquivando para no sufrir demás. Todos, al menos esos de ahí, venían del mismo páramo sórdido, un paisaje replicado en rincones de provincias donde la presencia del Estado es casi peor que su ausencia, una intemperie en la que afluyen el feudalismo de los gobernadores, la moralina religiosa y la publicidad satelital, produciendo pequeñas bombas de resignación o desprecio, aptas para vivir día a día en los límites de la ley, uno de cuyos resultados es el gendarme, a grandes rasgos.
No me llamaron nunca más para dar esas clases. Nunca les pedí trabajo de nuevo.
Vamos a lo importante: ¿dónde está Santiago Maldonado?